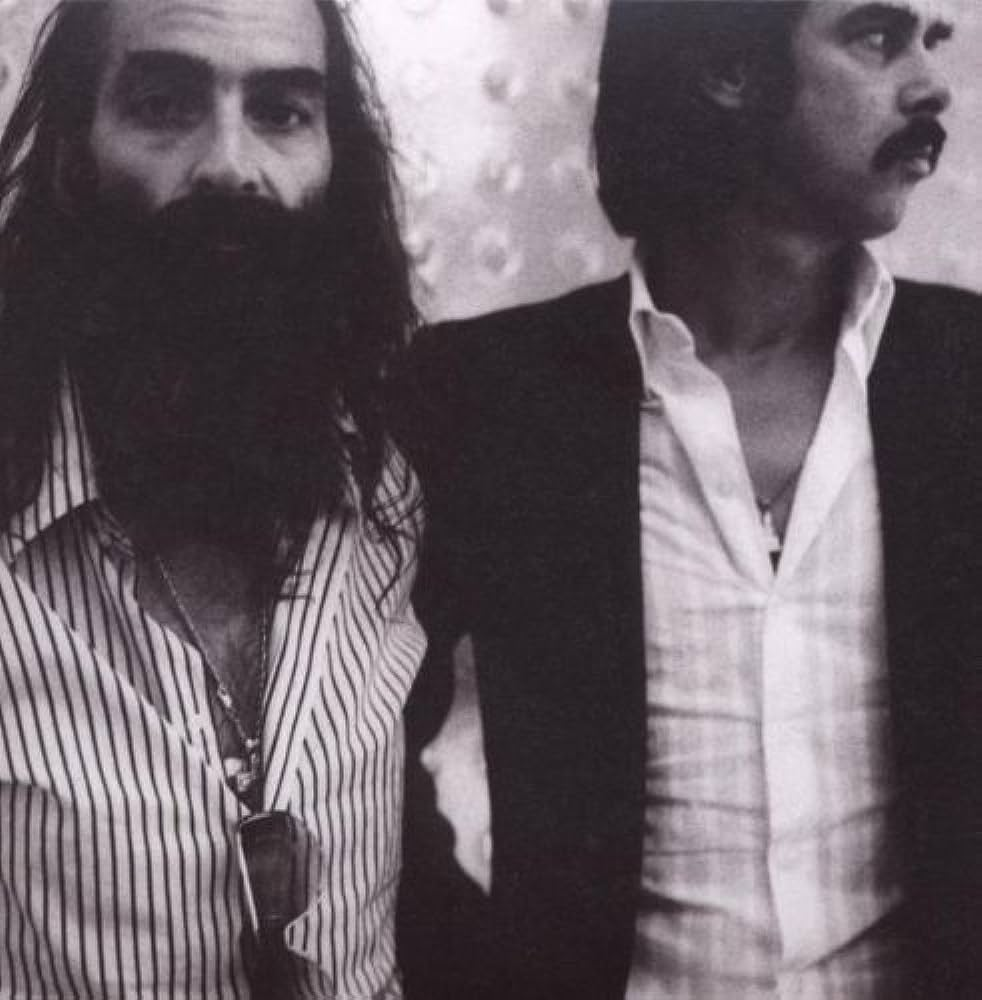The
Lawn Chair Pilot
Ciento noventa y nueve años después de que los hermanos Mongolfier
elevaran sobre el cielo de Versalles su primer globo con pasajeros
humanos a bordo, Larry Walters soltó la cuerda que sujetaba su
artefacto volador. En este caso, no hubo aplausos, ni por supuesto un rey
contemplando el espectáculo. Los únicos espectadores que presenciaron tan peculiar evento, fueron algunos vecinos y curiosos
que se congregaron en torno a ese lunático que, armado con una
escopeta de aire comprimido y unas latas de cerveza, se disponía a
hacer algo parecido a la hazaña de tan insignes hermanos.
Como
tantos otros antes que él, el sueño de Larry era volar. Ser piloto
era su sueño, pero la miopía cerraba cualquier atisbo de esperanza
que pudiera albergar al respecto. El único vehículo que Larry
manejaría sería el camión de reparto con el que recorría la
ciudad todos los días, soportando con resignación los atascos
continuos por las malditas obran que nunca se terminaban.
Casi
siempre, después del trabajo volvía a casa caminando; mejor eso que
meterse bajo tierra y tomar el subterráneo que a esa hora iba lleno
de obreros que olían a tabaco y sudor. Mejor oler los almendros en
flor que los sobacos de los trabajadores que volvían a su casa
después de un día agotador. ¿Qué
les quedaba para después? Una cerveza de marca blanca y ver la
televisión. Ese paseo de vuelta a casa era lo mejor del día. Un
acto sencillo pero
lleno de matices como un atardecer. Con frío, con calor, bajo el
aguacero, pisando charcos, pisando hojas del color del cobre o el
asfalto caliente, siempre el mismo trayecto de regreso a casa.
Así
podían haber pasado cincuenta años, sin más, pero un buen día,
uno de tantos, Larry tuvo una idea de esas que cuando se te meten en
la cabeza ya no hay vuelta atrás, para bien o para mal.
Volaría
gracias a unos globos de los que se usan como sondas meteorológicas,
cuarenta y dos repartidos en cuatro grupos, una división que
obviamente no da un cociente exacto por lo que el reparto no fue
proporcionado. En qué se basó el bueno de Larry para obtener ese
número de globos y no otro, quien sabe, nadie estaba con él cuando
hizo los cálculos.
Tampoco
se puede precisar de dónde sacó cuarenta y dos globos de esas
dimensiones y el helio necesario para inflarlos. Pero lo cierto, y a
la postre lo que importa, es que lo hizo, vaya si lo hizo.
Allí
estaba Larry el día señalado con todo listo. Provisto de una
escopeta de aire comprimido, una radio de dos vías, unos bocadillos
y por supuesto unas latas de cerveza, dispuesto a hacer caso omiso a
todas las advertencias que sus amigos le habían hecho sobre la
insensatez de tan peregrina idea.
Soltó
el cable que sujetaba la silla de jardín al suelo y se elevó sobre
el cielo de California. Subió a gran velocidad, muy alto, mucho
más de lo
que sus cálculos habían pronosticado. En poco tiempo superó con
creces los metros que había previsto ascender y animado por el éxito
de su proeza, decidió no descender.
Larry
estuvo catorce horas surcando los cielos ante el asombro de los
pilotos de los aviones comerciales que sobrevolaban el aeropuerto y
la mirada atónita de los transeúntes que por allí pasaban.
Cuando
consiguió regresar a la tierra medio congelado y asfixiado, ya sabía
que su vida nunca sería igual. De momento su primera visita fue a la
comisaría de policía, después vendrían la televisión, la radio y
brevemente la fama.
Pobre
Larry, de igual forma que muchos artistas no ganan ni un premio en
vida y solo
reciben el reconocimiento merecido al morir, Larry no ganó el premio
Darwin a la muerte más absurda del año, pues
semejante insensatez no terminó en tragedia, como cabría esperar. De
haber sido así, sin duda habría obtenido ese galardón; no obstante, fue tan sonada su estupidez, que en la celebración de dichos premios, su absurda
peripecia
mereció una mención especial por parte del jurado.
Lo
peor fue la multa de mil quinientos dólares que el bueno de Larry
tuvo que abonar a la Administración de Aviación Federal, “por
volar de forma imprudente y sin ningún tipo de licencia en una
aeronave que no cumplía con ninguna normativa y carecía de
cualquier tipo de permiso ni certificación”.
Aunque
al principio fue considerado por sus vecinos como una especie de
héroe local, pronto ese brillo fugaz desapareció. Después
de varios años en los que la fortuna le esquivó continuamente,
consiguió algo de estabilidad gracias a un empleo como guarda de
seguridad. Además, colaboraba también como vigilante del servicio
forestal.
Un
día temprano, cuando los primeros rayos del sol se reflejaban en las
lejanas montañas, Larry se internó en el bosque y caminó un buen trecho
bajo la mirada curiosa de las ardillas que se disponían a disfrutar
de su almuerzo. Llegó a una pequeña pradera por donde se retorcía
caprichosamente un riachuelo y allí, tras sentarse en el suelo, se pegó
un tiro en el pecho.